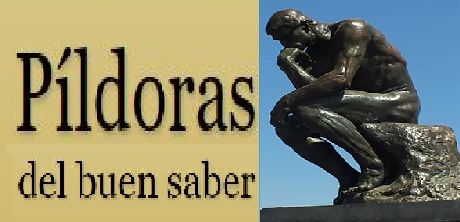ReL. Alicia Delibes lleva toda la vida vinculada a la educación, ya sea desde la propia docencia como tanto desde un aspecto más administrativo e incluso político.
Esta amplia y variada experiencia le permite tener una visión muy clara y nada positiva del sistema educativo actual y de la deriva ideológica que ha provocado que la calidad educativa se haya desplomado. Así lo explica en su libro El suicidio de Occidente (Ediciones Encuentro) y ahonda en algunos de los puntos más importantes en una interesante entrevista con Javier Lozano para la revista Misión, publicación de suscripción gratuita y la más leída por las familias católicas españolas.
¿Hemos renunciado a la transmisión del saber en la educación?
Sí, porque lo que cuenta hoy es transmitir una cierta ideología a través de esa disciplina, en vez de instruir, que es el objetivo de la escuela. Hoy la transmisión de los saberes no importa nada porque la escuela se ha utilizado para imponer un pensamiento único. El Estado ha invadido terrenos en los que no debería haber entrado.
¿Por qué es el suicidio de Occidente?
Porque la civilización occidental tiene una serie de instituciones que funcionan. Si esas instituciones empiezan a no funcionar, Occidente empieza a decaer. La escuela es una de ellas, pero hoy ya no intenta transmitir el conocimiento. Ahí empieza a hundirse Occidente.
¿Esto en qué se nota?
Con la cultura woke que acusa a la cultura occidental de todos los males. Si tú consideras que esta civilización no merece la pena, no la vas a defender, ni vas a enseñar a defenderla. De ahí el suicidio de Occidente, porque la gente ha perdido la convicción de que la civilización occidental tenía cosas mucho mejores que, por ejemplo, la civilización musulmana, y que ante la civilización musulmana yo defendería los valores de mi civilización.
Usted se remonta hasta Rousseau como fuente de este problema.
Estas corrientes pedagógicas beben de Rousseau, y esto también incide en la educación en el hogar. El individuo educado por Rousseau no es capaz de formarse su propio criterio; es un ciudadano sometido al poder. Otra de sus falacias es que el niño nace libre y que son las reglas y las instituciones las que lo esclavizan. Tras la Revolución francesa se adoptó esa idea de que la libertad exige eliminar la jerarquía y esto se ha trasladado a la educación. A partir de Mayo del 68 evoluciona con la invención de nuevos derechos y la toma de un control cultural, político y social.
¿Se prepara a los jóvenes para no pensar?
Es más fácil manejar a un rebaño que a un grupo de personas. Se busca negar la conciencia individual en favor de un grupo al que, sin embargo, se le dice qué pensar. Esto es Rousseau puro. Es evidente que el sistema actual no quiere ciudadanos que piensen por sí mismos, porque esto destruiría este control.
Usted además denuncia el virus del igualitarismo.
Tocqueville alertaba de que hay momentos en los que el hombre se obsesiona tanto con la igualdad que prefiere ser igual en la esclavitud que ser libre. Pero cada individuo debe desarrollar sus talentos. En mi colegio católico nos hablaban de la parábola de los talentos. Pero eso va en contra de esta obsesión por el igualitarismo.
¿No choca con la búsqueda del bien?
La sociedad mejora cuando desarrollamos nuestras propias cualidades. Pero el igualitarismo que se perfeccionó con Mayo del 68 y luego en las universidades de EE. UU. dice que una sociedad verdaderamente democrática es la que consigue igualar las inteligencias. Y una escuela tradicional no iguala las inteligencias, sino al revés, favorece el desarrollo del talento, por lo tanto, conlleva desigualdades. Si hay un primero de la clase, también hay un último. Y esto no gusta. La teoría suena muy bonita: todos somos iguales y tiramos de todos hacia arriba, pero hay un momento en que hay unos que no llegan.
¿El igualitarismo empobrece?
Sí, porque iguala por abajo. Hagamos un paralelismo entre un estudiante y un saltador de altura. El atleta se enfrenta a un listón que va subiendo. Si salta 1,70 metros la próxima vez intentará saltar 1,75. Esto hará que haya atletas que se queden por debajo. En la cuestión académica pasa lo mismo. Si no puedes permitir que nadie se quede debajo no subirás nunca el listón.
También destaca la lacra del “sentimentalismo tóxico”.
Theodore Dalrymple llama sentimentalismo tóxico al sentimentalismo que se utiliza políticamente. Esto impera en la sociedad, no solamente en la educación. Va unido a esta cultura de la victimización, que sirve como excusa a mucha gente para esconder su ineptitud. Muchos llegan a ciertas cuotas de poder no por su trayectoria, sino por su condición de colectivo pese a no tener capacidades para el cargo.
¿El lenguaje también tiene un papel importante en esta cuestión?
Sí, pues consigues condicionar. Primero, decía Orwell en 1984, se distingue al que está con nosotros y al que no está con nosotros. Si utilizas el lenguaje de género ya te están clasificando. Luego al obligarte a hablar así se llega al proceso condicional del pensamiento de la población y así se impone desde el lenguaje un totalitarismo. Ya lo decía Gramsci: lo primero que hay que hacer es apoderarse del lenguaje.
Una de las señas de este tiempo la crisis de autoridad y de disciplina.
Hay una frase de Chesterton que dice que no se puede formar a la gente si no se está convencido de que lo que se defiende es lo mejor. Y Hanna Arendt afirmaba que la falta de autoridad es una falta de convencimiento. Esto ocurre en la educación. En Mayo del 68 esa acracia mezclada con un nuevo comunismo ha conformado padres y educadores poco convencidos. Esas dudas se traducen en una mala formación.
Los jóvenes de hoy son ya los nietos de esa generación.
La juventud hoy demanda autoridad y disciplina, seriedad y convicciones. Le Figaro informó de que el pasado Miércoles de Ceniza muchos jóvenes querían hacer profesión pública de su fe mostrando la cruz en su frente. Hay una reacción de la juventud que no somos capaces de ver aún. Son los propios jóvenes los que demandan este cambio, aunque sin saber expresarlo o manifestarlo.
¿Esto supone un punto de inflexión?
Está emergiendo de su interior porque ven que algo no cuadra en la sociedad y que se encuentran desvalidos. Quieren todo aquello que no les hemos dado.
¿Aquí entra el esfuerzo y el sacrificio?
Recuerdo una vez que un político que ocupaba un alto cargo me dijo que el esfuerzo no es una virtud, sino un vicio porque crea desigualdades. Una sociedad con estas ideas no puede permitir que exista el esfuerzo porque entonces algunos destacarían más que otros. Es la obsesión igualitaria de la que hablábamos por la cual la gente acaba prefiriendo la igualdad a la libertad.
¿Cómo podemos revertir esta situación?
Mirando al pasado lo que se ha hecho bien. Así se puede aprender mucho porque ha colapsado la innovación perpetua en la educación. El otro día vi un cuento en una librería que decía: “De mayor quiero ser feliz”. ¿Cómo le vas a dar a leer esto a un niño? Crearás un niño frustrado, que cree que puede tener todo cuando él quiera, hasta que se dé cuenta de que así no es feliz. Por eso, lo primero que hay que hacer es enseñar a leer buenos libros y seleccionar mucho mejor las lecturas.
¿Ve algún brote que dé esperanza?
Que los jóvenes se den cuenta de que hay algo que les falta y lo busquen es una buena noticia. En el fondo muestra que el hombre todavía no es un robot, ahora que la IA viene con fuerza, porque el riesgo aquí es que seamos los humanos los que nos convirtamos en robots. Nuestra generación tiene una responsabilidad con estos jóvenes que buscan respuestas.
¿Qué diría a los padres?
Que no sean permisivos. El niño es el rey y tirano de la casa. Pero los propios niños llegan a cansarse de que les hagan tanto caso. Demandan que alguien les marque pautas y límites. Decirles que no les vendrá muy bien.